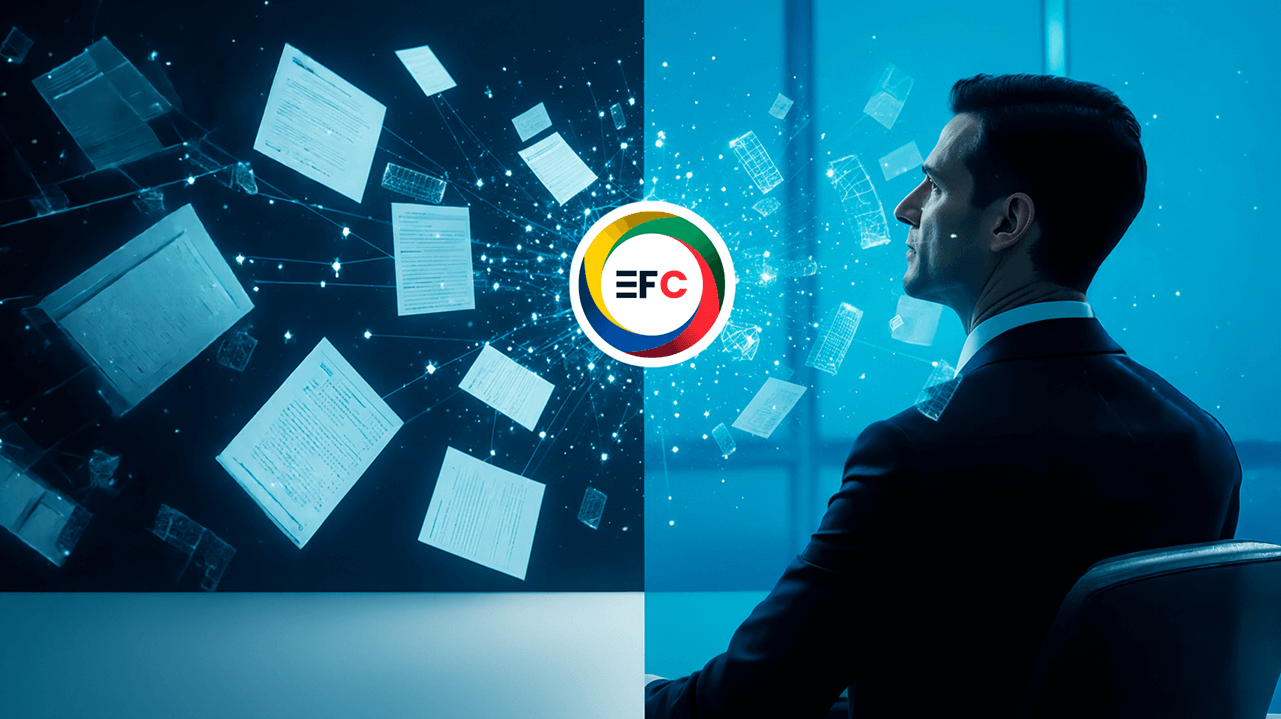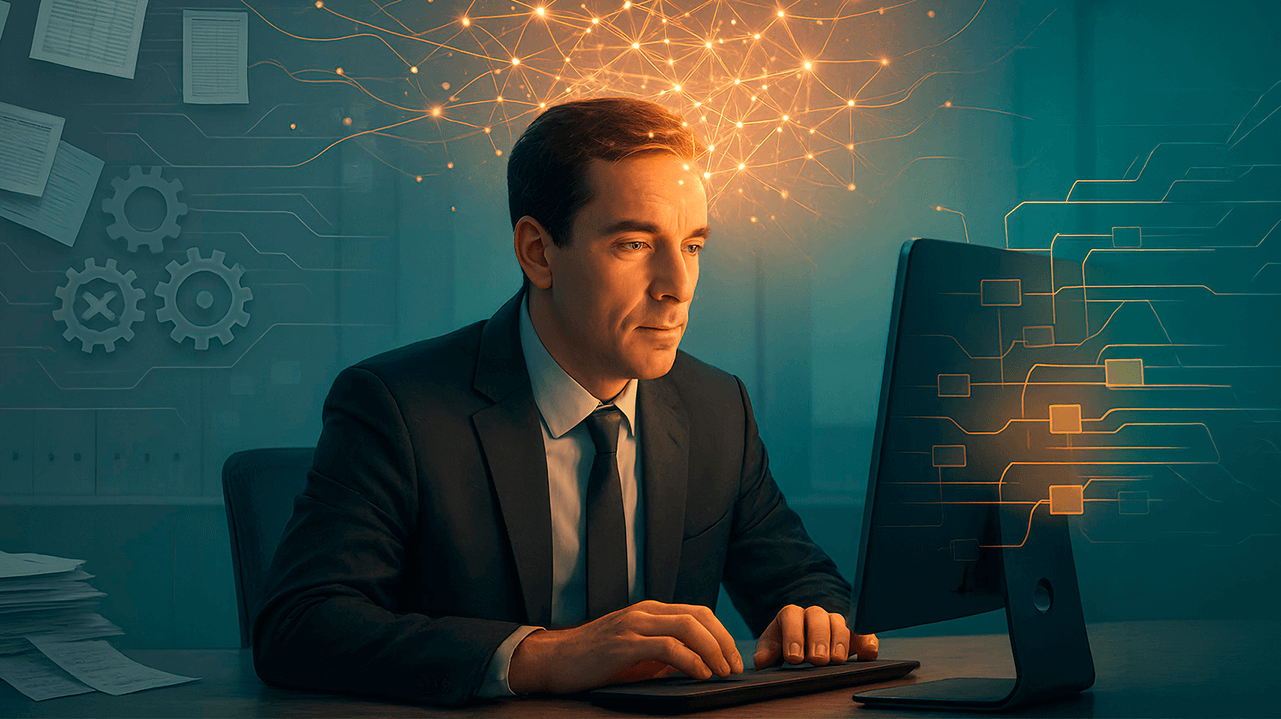En la penumbra de una mañana que prometía ser como cualquier otra, un estruendo mortal rompió el silencio: un choque de trenes en una prueba de modernos vagones, que representaba modernidad y desarrollo para muchos, se transformó en un siniestro que arrebató la vida de un maquinista y su ayudante en un instante de horror puro, no es solo una tragedia aislada, sino un sombrío presagio de los fallos sistémicos, de irresponsabilidad e ineficiencias que carcomen las entrañas de nuestra sociedad y nos sumergen en el subdesarrollo.
Esta catástrofe, marcada por la falta de un sistema de comunicaciones adecuado, falta de responsabilidad e ineficiencias, es reflejo del dolor y desamparo que permea a los más necesitados de nuestro país. Como en el incendio de Valparaíso, donde 132 almas fueron devoradas por las llamas del descuido, o la mala intención de un bombero pirómano, este evento se suma al catálogo de desdichas olvidadas, relegadas al oscuro rincón de nuestra memoria colectiva, similar a la desdichas que vivirán quienes sufrieron las inclemencias de inundaciones por las lluvias y tormentas de estos últimos días.
El dolor se extiende más allá de los escombros del tren o del barro de las últimas lluvias. En los pasillos de nuestros hospitales, más de dos millones de personas enfrentan una espera agonizante por atención médica, esperas de más de 9 meses para una atención de urgencia, un periodo que ironiza con el tiempo de gestación de una vida, mientras que para algunos, presagia el fin prematuro de la suya. También los niños, nuestras esperanzas más puras para el futuro, languidecen en vulnerabilidad, expuestos a peligros que el Estado debería escudar con vehemencia, pero que en cambio, a menudo ignora o por incompetencia se soslayan entre sus quehaceres políticos.